Los medios tradicionales (todavía) siguen vivos en México
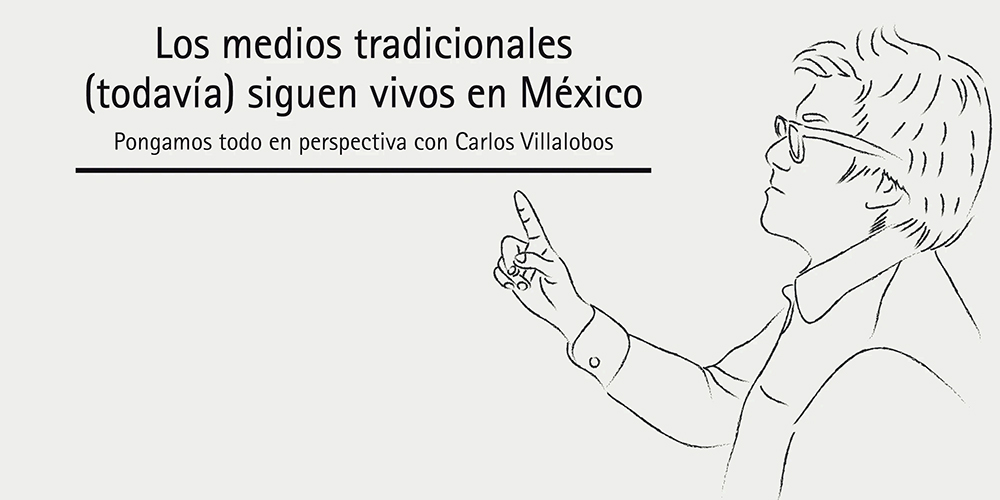
PONGAMOS TODO EN PERSPECTIVA. Según un estudio realizado por el IFT, en promedio en México todavía se consume de forma importante la televisión abierta, que acumula 2.5 horas de consumo en promedio por día
Carlos Villalobos
Con el cierre del año, además de las fiestas decembrinas, los buenos deseos y las reuniones familiares, viene el mejor momento para ser un aficionado a las estadísticas y las mediciones para elaborar políticas públicas: los informes y sondeos anuales.
Desde informes de productividad hasta los de felicidad, este tipo de trabajos nos brindan la oportunidad de poder vislumbrar lo que está sucediendo en la esfera pública.
En esta ocasión es importante prestar atención a la Encuesta de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2022, presentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual de manera ordenada nos acerca a conocer los consumos que realizan mexicanos y mexicanas en contenido multimedia.
Aunque hay una narrativa muy contundente que dicta que “los medios tradicionales están muertos”, el caso mexicano es muy particular ya que, según el estudio realizado por el IFT, en promedio en México todavía se consume de forma importante la televisión abierta, que acumula 2.5 horas de consumo en promedio por día. Sin embargo, los contenidos audiovisuales de internet ya la han superado, con un promedio por día que se sitúa en las tres horas.
Donde sí se nota un cambio fundamental es en el tipo de contenido que se consume en internet y el contenido que se consume a través de la señal abierta de televisión. Mientras que en la TV abierta los usuarios prefieren sintonizar noticiarios (47%), películas (43%) y telenovelas (36%), en internet se decantan por películas con un 54% y series con un 47%, seguidos por videos musicales y tutoriales con 25 y 20%, respectivamente.
Lo anterior demuestra que, como dicen en mi pueblo, “hay para todos”, pues, aunque se nos ha vendido desde hace unos años que internet es la competencia directa de la televisión, lo cierto es que ambos nichos han sabido mantenerse en espacios marcados. Sólo hace falta darse cuenta de que la televisión todavía se sitúa como una fuente de información, con los noticieros, mientras que los contenidos en internet tienden a ser más de consumo lúdico.
A los amantes de las ondas en AM y FM, les tengo noticias: ¡La radio no está tan muerta como nos habían dicho! Aunque con la aparición abismal de podcasts y distribución vía streaming de música los más pesimistas habían vaticinado la supresión de la radio, lo cierto es que al menos 57% de los encuestados todavía cuentan con algún tipo de grabadora o radio en casa, lo que da un gran final de 1.2 radios en promedio en los hogares mexicanos.
Algo que sí es cierto es que en muchas ocasiones desde medios tradicionales “se subestima” el papel que están teniendo las redes sociales, así como sus contenidos, ya que una red como TikTok hoy ya se posiciona como la tercera que más mexicanos usan, pero la segunda que más horas en promedio se consume dentro de las plataformas que no requieren pago.
¿Qué podemos concluir? Que estos resultados permiten a televisoras, radiodifusoras, productoras y creadores de contenido analizar el nicho y a sus audiencias, principalmente para poder competir de forma seria, centrándose en la calidad de contenidos y no en quién grita más.







